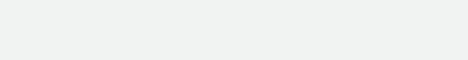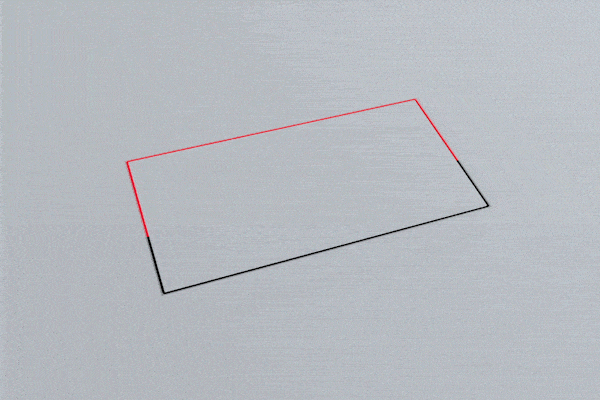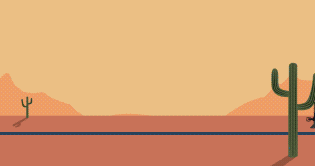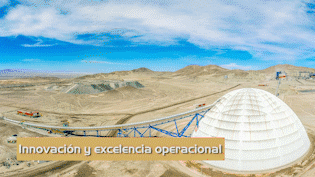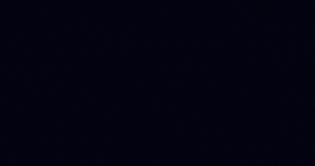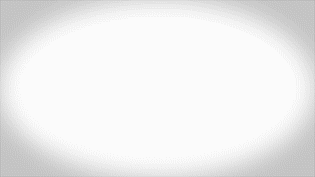De pequeña deportista, incluso pensando en seguir una carrera de tenista profesional… Hoy, científica y pionera en la instalación de un laboratorio único en su tipo en la Región de Antofagasta, que hoy permite el desarrollo de investigaciones de alto impacto que podrían cambiar el panorama del Parkinson y el Alzheimer en la Región. Rafaella, quien sigue siendo una apasionada por el deporte y practicando futbolito, poco a poco se ha ido posicionando en el mundo científico regional, construyendo una carrera que espera pueda servir a la comunidad y expandirse no solo a nivel local, sino a nivel nacional e incluso internacional.
Varias entrevistadas me han dicho que esta primera pregunta es la más difícil de responder… ¿Quién es Rafaella Zárate?
Sí, es muy difícil la pregunta. Puedo responderte de distintas formas. Rafaella desde lo familiar es hija de dos ingenieros, tengo un hermano que es profesor de matemáticas y una hermana que es diseñadora digital publicitaria. Desde el punto de vista científico, soy la que se atrevió a explorar este mundo de las ciencias, un poco más intelectual, pero desde el punto de vista de qué otras cosas hago, también soy deportista, coleccionista, me gusta la música, el dibujo, pero lo que más creo es que Rafaella es muy curiosa y le encanta poder explorar. A veces es un poco introvertida, pero se ha atrevido a dar saltos, a salir de la zona de confort, y de esa manera ha logrado conocer nuevas cosas y nuevas motivaciones, nuevos intereses.
¿Y académicamente?
Académicamente soy de profesión Bioquímica, con estudios de postgrado. Soy líder de un nuevo laboratorio que se está implementando en la Universidad de Antofagasta con un nuevo modelo biológico muy interesante para hacer investigación médica. Actualmente soy investigadora, con un proyecto con fondos externos, proyecto con fondos de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), y también cumplo labores de docencia, labores de guía. Estamos comenzando a formar nuevos científicos, por lo tanto, trabajamos con estudiantes que quieren seguir carreras en el área de la ciencia, así que trabajo también en lo que es formación y también vinculación con el medio, con el compromiso de poder acercar las ciencias a las aulas, a las salas de clases de los liceos y establecimientos educacionales, y a la población en general, al ciudadano común. Son hartas cosas, así que eso.
Es un tema que se repite, que aquí se hace de todo…
Sí, bueno, cuesta un poco.
En relación con, por ejemplo, la vinculación con el medio, varias entrevistadas me han comentado que cuesta un poco salir del lenguaje técnico o muy científico, porque claro, han tenido toda una carrera basada en un tipo de lenguaje muy específico, y que para acercar la ciencia al común de la ciudadanía o a los niños, adultos mayores, que de repente no manejan los mismos términos, se vuelve un poco complejo.
De hecho, las preguntas más difíciles suelen ser de los niños, justamente porque uno tiene que abstraerse de esa complejidad, a ese nivel de profundidad que uno ha llegado, para poder explicar con simples palabras, y que realmente el mensaje les llegue a esos estudiantes y lo entiendan. Entonces, la verdad es que es un desafío, y es un desafío que las personas, como científicos hemos ido adoptando. Es hacerse cargo también de esa tarea, porque nosotros trabajamos con fondos que son fondos nacionales, que llegan a raíz de los impuestos que pagamos todos los chilenos, y por lo tanto, yo creo que ellos deben saber lo que se está haciendo con esos fondos. Entonces ahí viene la misión de hacerle entender a los más pequeños de la casa, e incluso a los padres, y también, por ejemplo, a las personas de la tercera edad también.
Justamente tocando ese tema de los fondos, quería abordar esto, que es hacer investigación, hacer terrenos, experimentos, investigación, todo lo relacionado al quehacer científico desde las regiones. Sabemos que no es lo mismo hacer ciencia e investigación con recursos más limitados desde las regiones, que finalmente hacerlo desde Santiago o desde grandes universidades que obviamente tienen muchos más recursos. Finalmente, ¿Cómo es hacer ciencia en su experiencia desde las regiones?
Yo me formé como bioquímica acá en el norte, y me fui a Santiago, justamente a una de estas universidades más prestigiosas, podemos decir, para aprender de ellos también cómo se aborda la ciencia y para terminar mi formación como científica, allí realicé mi posgrado en la Universidad Católica de Chile, y aprendí muchas cosas. Incluso ese posgrado me dio la oportunidad también de pasar un tiempo afuera, en Alemania, para también conocer cómo se hace la ciencia también en el extranjero. Si, yo ya estaba impresionada en ese momento, cuando pisé Alemania, quedé más impresionada de la velocidad con la que los insumos de laboratorio llegan. Tú pides algo y al día siguiente ya está, haciendo la comparación con Santiago, que también es más veloz que en regiones. En Santiago tú pides algo y a lo mejor a la semana siguiente ya lo tienes en tus manos, en regiones normalmente eso no pasa. En regiones normalmente cuando tú necesitas comprar los implementos, el equipamiento, los insumos para realizar tus investigaciones, tarda mucho más. Y ahora me he dado cuenta de eso, porque ahora lo vivo, pero se puede avanzar. Hoy en día, el hacer ciencia, el hacer investigación, para que pueda ser exitoso, es necesario rodearse de una red de colaboradores, de una red de otros investigadores, para poder ir aunando y juntando y fortaleciendo. Yo lo que me he dado cuenta es que necesito también de colegas que estén en mí misma sintonía, que los dos queramos abordar estudios que tengan impacto y relevancia no sólo a nivel local, sino que también queremos impactar a nivel nacional y ojalá, en lo posible, a nivel internacional. Allí nace esta colaboración con otros investigadores también de acá de la misma región, e incluso nos mantenemos también activamente colaborando con otros investigadores de Chile, y ellos también son precisamente los que están en las universidades más grandes y están disponibles.
Entonces en el fondo se forma una red y yo creo que esa es la forma de poder avanzar de manera exitosa y a un tiempo que sea acorde, porque la investigación también es lenta. Y del punto de vista de financiamiento también, porque todo se concentra mucho más en las universidades más grandes que llevan muchos más años, mucho más tiempo en nuestro país, entonces competitivamente también es complejo para los investigadores que estamos en regiones ir a esos fondos en donde la competencia de otros colegas, que ya llevan más tiempo, es muy dura. Pero sí debo decir que hoy en día la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ha ido tomando conciencia de eso y ha ido tomando medidas para poder ayudar a que los fondos también puedan llegar a las regiones. Eso sí es algo que ha ido implementando la ANID y es algo que se agradece en el fondo porque es una forma de descentralizar la ciencia.
Ese es otro tema que quiero tocar, respecto al financiamiento. Existen puntajes adicionales a los proyectos si es que vienen de regiones, o si están liderados por mujeres, entre otras cosas ¿Cómo se vive ese proceso también desde las regiones? Porque los proyectos y postulaciones son muchas y los fondos son limitados.
Sí, eso es un punto muy delicado y es verdad, nosotros como país en cuanto a la formación de capital humano avanzado, que en el fondo ahí es donde muchos de los científicos nos formamos, estamos súper bien, se forman muchos doctores, se forman muchos científicos, pero ahora el tema es la inserción, y además conseguir fondos para poder realizar tus investigaciones. Cada vez salen más doctores, cada vez se gradúan más doctores y esos doctores van a buscar los fondos que se mantienen como tú dices, muy limitados. Entonces no es un crecimiento que ocurra de ambas partes, que haya más fondos y haya más científicos, sino que son los mismos fondos hay cada vez más científicos que quieren postular y poder realizar sus investigaciones.
Desde otra vereda, ya entrando un poco más a lo personal ¿La meta siempre fue ser bioquímica, hubo otras opciones? Porque es una realidad que en Chile aún tenemos la mentalidad de estudiar carreras más tradicionales, pero no se fomenta el estudio desde pequeños de carreras dedicadas a la ciencia.
En mi caso, bueno, mis padres son ingenieros, como te comentaba, yo desde muy pequeña la verdad es que pasé por muchas vocaciones, sentí que podía hacer distintas cosas, pero no estaba completamente decidida a estudiar una carrera científica. No es que yo desde pequeña haya dicho “Quiero ser científica”, la verdad es que fueron cosas que yo fui descubriendo a medida que fui creciendo. En alguna ocasión se me pasó por la cabeza pensar y decir mis padres son ingenieros, tal vez yo debería ser ingeniera, tal vez por ahí va mi camino. Pero en la media tuve la oportunidad, gracias a mis profesoras de ciencias, mi profesora de biología y mi profesora de química, que ellas se contactaron con gente de la universidad para que nos permitieran realizar una visita. Y esto es parte de la vinculación y del rol, por ejemplo, de las universidades que tienen con los establecimientos educacionales para mostrar y dar a conocer la variedad de carreras que existen, y no solo las carreras tradicionales, porque a mí colegio también habían llegado personas de las carreras tradicionales a darnos su charla y hablar de su experiencia profesional, pero nunca llegó un bioquímico, por ejemplo. Entonces cuando se dio esa instancia de poder ir a conocer estas otras carreras, se abrió un mundo para mí. Probablemente en ese momento tenía claro que me gustaba ayudar a las personas, pero no estaba segura, por ejemplo, si quería ayudar directamente a un paciente como médico, como odontóloga, no estaba muy segura. Y ahí se me abrió esta otra opción de carreras que en el fondo trabajan su contribución desde un laboratorio, pero que igual puede ser relevante para impactar en la salud humana. Entonces allí fue donde conocí la carrera de Bioquímica y allí fue donde finalmente me decidí a estudiar esa carrera, pero fue gracias a la labor que tuvo y el componente muy importante de mis profesoras de Biología y de Química.
En su opinión ¿Cree que estamos al debe en acercar la ciencia y el camino de la investigación a los niños, niñas y adolescentes?
Yo creo que yo lo viví así, yo no sabía de la existencia de esas carreras hasta ya prácticamente estar terminando la enseñanza media. Y claro, si en el fondo tú no conoces a alguien de tu círculo cercano que estudie esas carreras, es muy difícil que tú sepas que existen, porque una cosa es escuchar el nombre, pero otra cosa también es entender a qué se dedican, que alguien te explique a qué se dedican estos profesionales es muy distinto a simplemente escuchar el nombre. No había nadie en mi familia que hubiese estudiado una carrera de este estilo y más bien uno lo veía como algo prácticamente lejano, como si estas carreras fueran para estudiarlas en otros países incluso, así que si, estamos al debe. Aunque yo creo que ahora estamos acercándonos un poco más, se están tomando las medidas para poder hacer este puente que debe existir entre las universidades, este tipo de carreras y los salones de clase. Por ejemplo, yo rompí un poco ese esquema de las carreras más tradicionales en mi familia y me atreví a estudiar una carrera científica. Y hoy en día, por ejemplo, también tengo una prima que está estudiando también bioquímica en Valparaíso. Entonces yo creo que ahora se están dando más a conocer este tipo de carreras. En el caso de la bioquímica, incluso quizás el tema de lo último que vivimos sobre la pandemia fue algo que también ayudó a visibilizar ese tipo de profesionales, muchos bioquímicos eran justamente los que estábamos detrás en el diagnóstico molecular, cuando se hacía el examen de coronavirus, y ahí se dio a conocer un poquito más de este tipo de carreras. Pero no es suficiente, hay que seguir, hay que aumentar esos programas que yo sé que ahora poco a poco se han ido implementando, aumentar esos programas en donde referentes de esas carreras y de esas áreas se acerquen a los establecimientos educacionales, conversen con los profesores, es importante tener esa llegada, y eso es lo que estamos haciendo ahora.
Claro, existen programas sobre todo dedicadas a insertar mujeres al área STEM, que buscan entregarles herramientas y acercar ciertas áreas de ciencias más “duras” a las niñas. Hay estudios que demuestran que a los 8 años ya se puede determinar si una niña va o no a seguir una línea científica, porque a diferencia de los niños, no se les impulsa a seguir áreas de matemática, de ciencias, y no porque no tengan las habilidades o no tengan potencial, es porque se les inculcan otras tendencias más artísticas, más sociales, etc.
Sí, es verdad lo que tú dices. De hecho, yo este año estuve participando, he estado acompañando al programa de Ingeniosas de BHP Escondida. Hemos estado ahí tratando de ser referentes mujeres en nuestras áreas para mostrarle a las niñas más pequeñas que pueden llegar a ser lo que quieran dentro de las carreras STEM. Es importante poder mostrarles este mundo desde pequeñas a las niñas también, porque sabemos que igual hay descubrimientos súper importantísimos en nuestras áreas que también han sido gracias a mujeres. La visión que tenemos nosotras es igual o más importante que la visión que tienen otros colegas que son varones. El mundo necesita de ambas aristas para resolver los problemas. Yo creo que sí es muy importante y ese estudio que tú dices es la evidencia más clara de que es necesario llegar antes, llegar más temprano a las niñas y mostrarles que hay otros caminos, que hay otras áreas en las que ellas igualmente pueden desarrollarse. De hecho, Daniela, que es una de las impulsoras de este programa de Ingeniosas, fue nominada hace un tiempo atrás por la revista Nature, que es una revista súper prestigiosa de Mujeres que Impactan a raíz del trabajo que ella ha hecho en STEM para incentivar y motivar a niñas a que ingresen a estas carreras, así que es importantísimo y me alegro mucho que este tipo de trabajos se estén reconociendo también.
Ya inserta en este mundo de la investigación ¿Cómo fue ingresar al mundo de la bioquímica? ¿Cómo fueron estos primeros acercamientos y la recepción familiar?
Mis padres, cuando yo les comenté que quería entrar a estudiar esta carrera, fueron súper, ¿Cómo se dice? Apañadores. Me ayudaron, me apoyaron, y de hecho mi papá tenía muy claro que este tipo de carrera era una carrera como del futuro, él no me lo decía, pero en algún momento me lo hizo saber. Entonces él sabía que yo probablemente iba a tener que viajar, que no me iba a quedar acá, que iba a tener que seguir especializándome afuera, que fue en parte cómo ha ido ocurriendo y como probablemente va a seguir ocurriendo, porque en el fondo uno va donde el conocimiento está, ahí en la cúspide, en la vanguardia. Tú vas, viajas, tienes que ir a conferencias, de repente a capacitarte a un laboratorio afuera, etc. Mi familia me entendió muy bien, me acompañó súper bien. Yo estudié bioquímica acá en la Universidad Antofagasta y por primera vez ingresé a un laboratorio de neurobiología y ahí conocí el mundo de la investigación en esa área, y después que terminé de estudiar bioquímica, yo en realidad sentía que quería seguir formándome y quería ser investigadora. Entonces ahí fue donde tomé la decisión de postular a un posgrado en la Universidad Católica, y ahí también fue también un punto de inflexión con mi familia: “Me tengo que ir, me tengo que ir a vivir sola, tengo que enfrentar este desafío porque yo quiero perseguir ese sueño”. Y postulé a una beca, y los fondos nacionales, que son quienes entregan estas becas, me permitieron estudiar allá en la Universidad Católica, terminar mi formación como científica, pude conocer otros laboratorios afuera en Alemania, y después de terminar, llegó la pandemia, que creo que a todos nos marcó de manera distinta. Yo terminé durante la pandemia y me regresé a Antofagasta, y resulta que en ese momento se necesitaba la ayuda de todos para poder abarcar la gran cantidad de exámenes que en ese momento se estaban tomando. Se formaron laboratorios que eran una red de soporte acá en la región y que ayudaban al laboratorio de referencia, que era el del el Hospital Regional y el Centro Oncológico del Norte. Ahí me detuve un ratito en la parte de investigación y me fui a trabajar como bioquímica en el diagnóstico de exámenes Covid por casi dos años, y ya cuando la situación parecía insostenible, uno pensaba “Esto no va a acabar nunca”, afortunadamente aparecieron las vacunar y pudimos ya sentar cabeza y controlar mejor la situación sanitaria. Entonces ahí dije “Ok, voy a retomar mis líneas de investigación y voy a retomar ese camino”. Y ahí postulé a un nuevo proyecto también a través de la Agencia Nacional de Investigación y desarrollo y el 2023 por primera vez ya pude establecer un laboratorio acá en Antofagasta, hemos estado trabajando, yo tratando de liderar un poco una línea de investigación asociada a neurociencia. El camino ha tenido de todo, en realidad ha sido bien de oportunidades que se han ido dando en el camino y que yo también he aprovechado, ha sido un poco caótico, ha tenido de todo.
Finalmente la Pandemia nos tocó a todos, muchas áreas de la ciencia también tuvieron que dejar en stand by sus investigaciones, sus procesos, el mundo científico de otras áreas también se congeló…
Imagínate que yo trabajo en un área en donde avanzamos haciendo experimentos, entonces no podíamos ingresar a las universidades más que para cosas muy críticas. Yo trabajo con modelos animales, entonces lo único que podíamos hacer era conseguir un permiso para poder ir a mantener esas colonias de animales, pero más allá de hacer experimentación, no. Entonces se detuvo mucho trabajo, se detuvieron muchas tesis, se detuvieron muchos proyectos y la verdad es que fue un poco caótico. En el fondo fueron dos años en donde yo creo que a todos nos golpeó y prácticamente fue de no poder avanzar. Así es que sí, nosotros nos golpeó bastante porque no podíamos trabajar, no podíamos ejecutar y el tiempo pasaba y no podíamos hacer, había gente con proyectos y no podíamos avanzar en esos proyectos.
Y previo a la pandemia también estuvo el Estallido Social, que también obligó a detener procesos de investigación dada la realidad local.
A mí en lo personal me tocó el Estallido Social haciendo una pasantía en Alemania, y de repente veo en Twitter que empiezan a salir noticias de Chile y yo no entendía qué estaba pasando, vi videos de incendios y cosas así. Me contacté con mi familia y claro, me dicen que estaba ocurriendo el estallido social, y yo en ese momento me había ido de Santiago con una realidad totalmente distinta y cuando llegué fue como apocalíptico. Afortunadamente yo alcancé a terminar igual en ese período, yo estaba terminando mi tesis de doctorado y ese verano que fue enero y febrero, yo me había quedado trabajando mucho, mucho, porque yo ya quería terminar mi experimento y los alcancé a terminar. Después llegó la pandemia, llegaron los casos a Chile y yo alcancé a subirme a ese avión de regreso de Santiago a Antofagasta, pensando “Si voy a volver en un mes más o en unas semanas más y voy a poder dar mi defensa final y voy a poder retirar todas mis cosas y como corresponde cerrar todo”. Y resulta que no, pasaron los meses y nunca volví, no pude volver y hasta que se abrió la oportunidad ya de cerrar mi trabajo. Afortunadamente había terminado todo lo experimental, me quedaba sola la parte de escritura, pero ese fue mi caso. Yo vi el caso de otras compañeras que tuvieron que detenerse, o sea, fue un año perdido y tenían becas, tenían proyectos, entonces a todos los golpeó de manera distinta. Fue un tema grande.
Hablando de dificultades… Debe haber varios momentos igual a lo largo de la trayectoria en que uno siente una realización personal, académica, esa sensación de “Lo logré” ¿Hay algún momento así en su carrera?
Yo creo que cuando uno trabaja, se esfuerza un montón. Nosotros como investigadores en nuestra área debemos también publicar nuestros resultados, darlos a conocer, Entonces cuando tú das a conocer y que te digan “wow, qué interesante, qué importante y qué potente lo que tú estás haciendo” o te digan “¿Sabes qué? Gracias, gracias por estar desarrollando esto, o dedicando tu tiempo a investigar en esto, es muy reconfortante, y además que te lo digan personas de distintas áreas. El hecho de que reconozcan tu esfuerzo, porque esto tiene mucho de tolerancia a la frustración, de que muchas veces no resultan las cosas, muchas veces no hay financiamiento, entonces a veces uno tiene que pasar por periodos que son crudos y son duros, pero cuando tú presentas tu resultado y tiene buena llegada a las personas, es súper bonito. Eso, por un lado. Lo otro es también, por ejemplo, el hecho de ya haber llegado a Antofagasta y de haber implementado un nuevo laboratorio que tiene un modelo que es distinto, que no existía en nuestra región, eso ya significa colocar una piedra súper importante, porque en el fondo tú das a conocer que existe físicamente ese laboratorio y estás disponible para recibir a estudiantes o a personas que quieran venir a trabajar con nosotros. Ese laboratorio significó para nosotros también tener que conseguir permisos, aprobaciones y certificaciones, en nuestro caso del Servicio Agrícola y Ganadero, trabajamos con un insecto como modelo animal, como modelo de estudio. Entonces significó tener que estar llenando protocolos, tener que estar conversando con los profesionales del SA, reuniendo antecedentes y todo, y someterse a una evaluación, la que finalmente fue satisfactoria, fue aprobada. Entonces cuando ya obtuvimos esa resolución que decía básicamente que están aprobados para poder hacer investigación con este modelo, también fue una cosa pero súper importantísima para mí, y también por supuesto para el equipo de trabajo. Así que esos pequeños momentos que uno a veces los va pasando súper rápido, porque esto es así, van ocurriendo muy rápido los eventos en la trayectoria, pero después uno se detiene en un momento y piensa “Wow, sí, lo que logramos fue súper importante”, entonces ya sí, para esto yo estudié, para esto es lo que yo quiero seguir haciendo y vamos para adelante.
Me imagino, además, respecto a los permisos, también tienen una demora, una burocracia, no es que estén listos de una semana para otra, y pasa en todas las áreas. Más si hay algo que es nuevo, que no está en la zona…
A nosotros nos pasó que acá puntualmente en Antofagasta, como era el primer laboratorio que iban a certificar con ese modelo, no estaban mucho en conocimiento, o sea no les había tocado vivir esa experiencia antes. Tuvimos que recurrir también a profesionales de otras regiones, sobre todo de la parte más central que es Santiago, entonces había mucha gente de por medio que estaba regulando y que estaba revisando todo, al final sí fue como un hito bien importante, yo creo que incluso también para el SAG en nuestra región, y se da esto de ir aprendiendo todos, y son nuevas experiencias, así que es súper entretenido también sentir que también le estás enseñando a otras personas.
Al respecto de esto mismo, se hizo súper conocida la noticia sobre este estudio de la Flora Altiplánica que podría tener características para estudios más avanzados en lo que es el Alzheimer y el Parkinson. ¿De qué se trata esto y cómo ha sido el recibimiento de la comunidad Antofagastina? Es un tema importante.
Sí, esta noticia ha sido muy reciente, la verdad es que cuando uno desarrolla proyectos de investigación tampoco imagina que van a impactar de esta manera, uno se conforma a veces con lograr un avance que a lo mejor es el paso inicial para otros avances más importantes, entonces la verdad fue un poco inesperada tanta atención. Pero estamos súper felices porque en el fondo eso le da harta visibilidad y así la comunidad se va enterando de lo que se está haciendo en la Región. Esta investigación tiene un componente muy local, porque estamos trabajando en la exploración de algunas plantas que son endémicas, que crecen acá hacia el interior, hacia las zonas más andinas, alto andina.
¿Cómo nació esto, de dónde nace la motivación para el desarrollo de esta investigación?
Es a raíz de una colaboración que existe entre mi equipo de investigación y el equipo de otro investigador de la Universidad Antofagasta, que es el Doctor Adrián Paredes. Él es químico, entonces nosotros nos dimos cuenta que en nuestro mundo, a pesar de haber estudiado mucho tiempo junto con otros colegas de la misma universidad, la química de las plantas y estar tratando de conocer qué compuestos tienen, qué cosas podrían estar fabricando estas plantas, podrían ser de interés para la clínica. Él llevaba mucho tiempo en eso y yo llevaba mi trayectoria trabajando con este modelo de insecto que es la mosca del vinagre. Yo creo que eso también llama la atención un poco de cómo podemos estudiar enfermedades humanas usando la mosca del vinagre, y de hecho, eso fue parte de lo que yo fui a aprender allá en Santiago. Yo aprendí un modelo en el Laboratorio del Doctor Jorge Campusano, porque de repente una está rodeada en un ambiente por puros hombres y el laboratorio estaba liderado por él. Igual se generaba un ambiente muy grato para trabajar, tanto para hombres como para mujeres, aprendí del modelo, me fui haciendo experta para usar este modelo de estudio para simular un poco algunas enfermedades neurodegenerativas y entre ellas el Parkinson y el Alzheimer, más puntualmente el Parkinson. Con el Doctor Paredes nos dimos cuenta que podíamos unir estos mundos, empezar a probar extractos vegetales de plantas que son locales, que han sido usadas con fines medicinales por las comunidades andinas. Ese es un poco el antecedente que había allí, no hay reportes del uso de estas plantas para prevenir o para tratar enfermedades neurodegenerativas. De ahí nace esta colaboración, y ahí decidí postular a un proyecto que iba a ser liderado por mí, pero que iba a ser patrocinado también por él. Y unimos esta idea de poder probar extractos vegetales en este modelo neurodegenerativo usando a la mosca del vinagre, porque es un modelo más rápido, se pueden hacer estudios preliminares mucho más rápidos, y podemos ir determinando si hay algunas plantas que puedan ser candidatas, ir seleccionando para después a futuro ir estudiando, avanzando, transitando a otros modelos biológicos que son más complejos, que son los más tradicionales y conocidos, como por ejemplo los roedores. Pero así hemos ido avanzando, nos dimos cuenta de que podíamos unir estos dos mundos y postular a un proyecto exploratorio y que resultó adjudicado. El 2023 nace la posibilidad de implementar este laboratorio porque antes no estaba disponible, y bueno desde entonces hemos estado pasando por estas certificaciones, tener aprobaciones, recibir estudiantes interesados, y además hemos tenido una muy buena receptividad por parte de los estudiantes, les ha llamado mucho la atención y varios se han atrevido a hacer sus trabajos de tesis en esta línea, y así hemos ido avanzando.
¿Y por qué escogieron en particular la mosca del vinagre?
Una cosa tiene que ver con su simplicidad genética, está caracterizada completamente a nivel genético, se conoce todo el genoma de la mosca del vinagre, es de menor costo de mantención en comparación a los otros modelos más tradicionales que yo te mencionaba. Es más pequeña, por lo tanto, en espacios puede estar almacenada en espacios reducidos también, además de ello, genera una descendencia abundante. No tenemos tantos impedimentos por los comités de bioética también para poder trabajar con el modelo. Y lo más interesante es que a nivel genético, de hecho, es un dato que siempre decimos las personas que trabajamos con este modelo, el 75 % de los genes que están involucrados en enfermedades humanas, también están presentes en la mosca. Entonces eso le da una ventaja súper interesante, porque a nivel genético podemos reproducir mutaciones que ocurren en pacientes, por ejemplo, y reproducir eso en la mosca y conocer cuáles son las alteraciones que presenta, y además podemos buscar estrategias terapéuticas, estrategias de intervención. Son hartas las ventajas que tiene el modelo para poder utilizarlo con fines de estudios preliminares.
¿Qué es lo que viene ahora para Rafaella? ¿Cuáles son los sueños o metas pendientes?
La verdad es una pregunta súper difícil, porque igual yo estoy recién comenzando, uno no sabe las cosas que de repente van a ocurrir en el camino, pero ahora como van dándose los eventos, yo aspiro a poder, ojalá poder establecerme acá en la región, como una investigadora que pueda estar liderando justamente estas líneas que son relacionadas a enfermedades neurodegenerativas, a su prevención, al estudio del envejecimiento, y ojalá encontrar formas, estrategias para promover un envejecimiento saludable. Me gustaría que nuestro laboratorio pueda crecer, que podamos formar redes, de ser una referente también como mujer, para este tipo de carreras que son las carreras STEM. Siento que ahora he aprendido un montón sobre esto de acercar la ciencia a las salas de clases, a las comunidades, entonces me gustaría mucho más en algún momento empezar a explorar esa área que es como la de la vinculación, en una vinculación más estable, formar, tener programas que puedan dar estos espacios para poder conversar con las comunidades, con las personas de acá mismo de la región, de las distintas ciudades. Y también que se dé como este diálogo bidireccional, en el caso de la línea de investigación que estamos desarrollando con el Doctor Paredes, con las comunidades altoandinas, porque tenemos mucho que aprender de ellos y nosotros ir mostrándoles lo que vamos consiguiendo también para que ellos se den cuenta que hay una validación científica del uso de sus plantas medicinales. Yo creo que esa parte es la que a mí me gustaría también desarrollar y es un compromiso para poder también fomentar la protección, el cuidado de toda la biodiversidad que está allá en el interior. Siento que me gustaría hacer muchas cosas, muchas aristas, son hartos desafíos, pero yo creo que poco a poco uno puede ir sembrando esa semilla y mejor aún si se nos pueden unir más personas. Me gustaría ser una referente neurocientífica acá en la región, pero que tenga estos compromisos, que sea consciente de los tiempos que estamos viviendo y dejar claro ese mensaje. Queremos avanzar hacia encontrar terapias, ¿No cierto? Pero también lo queremos hacer de una manera respetuosa y que sea compatible con lo que tenemos también acá en la Región.
Es cierto eso del trabajo conjunto con las comunidades, porque son parte súper importante del desarrollo científico, porque finalmente ellos también acercan sus saberes ancestrales y conocen el territorio, básicamente viven ahí, han vivido toda su vida ahí. Pero también de repente resulta complejo porque hay una sobreintervención, y son medias reacias al comienzo porque es tipo “Ya ¿Qué me vienen a ofrecer ahora?”.
Sí, eso es verdad, pero ahí está el desafío de encontrar, de mantener un diálogo que sea respetuoso. Porque la idea tampoco es que yo vaya y les diga ¿Saben qué? Esta planta sirve para esto y la vamos a empezar a usar y hay que producirla. No, la idea es poder sacar, obtener un conocimiento que es importante para nosotros. En algún momento hay que ver la forma de que sea compatible, si es que por algún motivo se encuentra algo que sea prometedor y que sea relevante para su aplicación en clínica. Pero es importante mantener ese diálogo con ellos, porque además ocurre mucho de que ellos han transmitido de manera oral todo este conocimiento y pasa mucho y es entendible que las personas más jóvenes de las comunidades se van hoy en día, se alejan, se vienen a las ciudades para poder tener mejores proyecciones de vida y eso es súper entendible. Entonces ese registro oral se va perdiendo, se va cortando y ahí es donde viene el otro desafío, que es ojalá dejar este registro con evidencia científica, que nos demos el tiempo de informar cuál es el valor terapéutico que tienen estas especies que están allí, que ellos las conocen, ellos saben y las han aplicado durante siglos para el uso de muchas enfermedades, porque antes no existían los remedios, antes no existían las farmacias, ¿No es cierto? Y la medicina estaba allí, estaba en las plantas. Ellos tienen ese conocimiento que es muy valioso, lo tenemos que compatibilizar, no tenemos que pasar a llevar.
¿Y alguna vez se vio de niña haciendo lo que hace ahora? No sé, quizá a los 5 o 6 años, pensando, ¿Pensó que iba a estar trabajando una línea de neurociencia?
Mira, eso me lleva un poco a la pregunta anterior que hablábamos de que desde pequeña a las niñas no se les presentaba mucho estas áreas o estas carreras. Yo cuando era pequeña, en realidad, para ser honesta, no imaginé que podía llegar a ser neurocientífica. De hecho cuando era más pequeña, por mi parte más deportiva, además de hacer deporte, de jugar futbolito, yo jugué mucho tiempo tenis. Entonces cuando era pequeña yo participé a nivel competitivo también en algunos campeonatos a nivel nacional, y yo sentía y tenía ese sueño de alomejor llegar a ser una tenista profesional, quizá lo mío iba por el deporte. Pero resulta que después uno se va dando cuenta que va encontrando sus vocaciones. En mi caso, desde pequeña si sentía como esta gran empatía y de querer ayudar a las personas. Estuve en algún momento participando también en causas relacionadas al techo para Chile, entonces me gustaba eso de ir ayudando a las personas. En algún momento sentí que podía hacerlo, pero a través de las carreras más tradicionales, entonces no me visualizaba de esta manera hasta que por fin pude conocer, como te decía, la existencia de estas otras carreras cuando nos permitieron acercarnos desde el colegio en una visita a una universidad. Así es que esto entra un poco de lo que tú que hablábamos recién, de que uno como pequeña no sabía de la existencia de carreras STEM o de que podías tú desarrollarte allí y liderar.
La última pregunta está relacionada justamente con eso, en emparejar un poco la cancha para las niñas y adolescentes. ¿Qué mensaje le dejaría a ellas, a aquellas que les gusta la ciencia, pero que a lo mejor no saben o sienten esta presión un poco de los padres, de la familia, de tener que estudiar carreras tradicionales pero que se quieren dedicar a la ciencia?
Mi mensaje es que es que se atrevan. Yo sé que es difícil, muchas veces uno no tiene el apoyo, como bien mencionas de la familia, porque ellos tienen un plan para uno y muchas veces sugieren cosas que a veces suenan como imposiciones, pero yo creo que lo importante es atreverse y también lo importante es buscar formas de financiamiento. Alomejor existen becas que pueden estar accesibles a postular para poder estudiar alguna carrera científica. Yo sé que normalmente uno siempre piensa y dice “si no tengo el apoyo de mis padres no voy a poder estudiar”, sn duda que el apoyo familiar es importante, quizás a lo mejor acercarse a otro familiar con quien conversar para hacerles saber la situación. Pero lo más importante yo creo que es buscar, porque existen entes de financiamiento que pueden becar también a personas que quieran dedicarse y estudiar una carrera de este estilo. Lo peor que puede pasar es que uno postule y no se adjudique. Yo siempre le digo a todos los chicos cuando he ido a dar charlas en liceo o en colegio, busquen, atrévanse. Yo sé que a veces hay condiciones que uno tiene que no son las más favorables para poder estudiar carreras, pero hay formas de buscar financiamiento, a veces son entes de acá mismo, a veces son externos, entonces la verdad es que sería buscar acercarse a lo mejor a alguien en la universidad, preguntar qué becas hay, y yo creo que esa podría ser la forma para que puedan perseguir sus sueños, pero que los persigan, porque en realidad no sabemos lo importante que pueden llegar a ser esas personas. Quizás tienen una contribución enorme que hacer para poder solucionar un problema en nuestras áreas, entonces es importante mantener esa motivación e incentivarlo y apoyarlo.