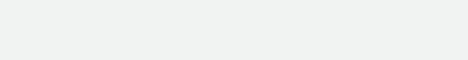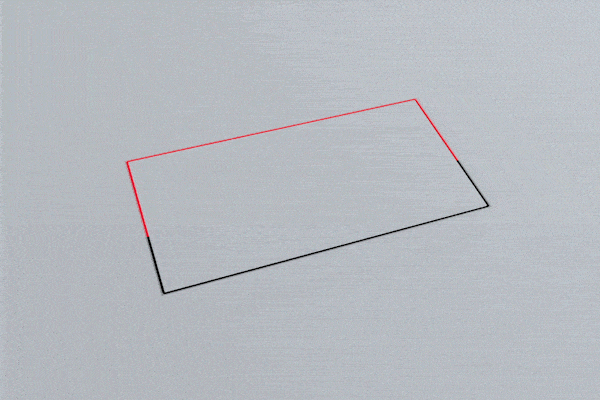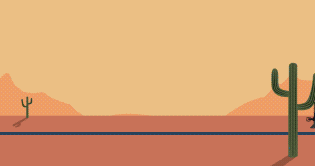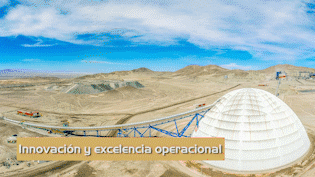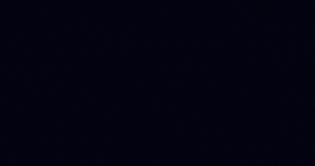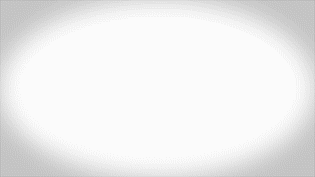Puntualmente a la hora pactada, del otro lado de la pantalla aparece Paulina Salinas Meruane, académica de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte, lugar donde ha desarrollado gran parte de su trayectoria, tanto en las aulas de clase como en investigación. Sus estudiantes la catalogan como alguien estricta, apasionada por la investigación y la academia, pasión y cariño que ha transmitido a varias generaciones a quienes ha guiado y acompañado, especialmente en la preparación de las tesis para optar al grado de Licenciados en Ciencias de la Comunicación.
Desde la vereda de entrevistada, ¿Cómo se describe a sí misma? ¿Quién es Paulina Salinas?
Soy académica de la Universidad Católica del Norte, específicamente de la Escuela de Periodismo y me desempeño como investigadora, o diría, mejor dicho, que mi labor principal en la Escuela del Periodismo ha sido el desarrollo de la investigación, y eso ha marcado el desarrollo, mi docencia y todas las actividades que hago aquí en la universidad.
Usted fue mi profesora, así que conozco su línea de investigación. Sé que ha estado vinculada fuertemente al tema de género, especialmente en el sector de minería, que es parte de Tragema (Núcleo de investigación de Trabajo, género y minería) ¿Cómo llega a esta arista de investigación? ¿Qué la llama a investigar y hacer una de sus líneas principales de investigación el género?
Con el tema de género yo partí haciendo investigación en el año 90, cuando tuve mi formación de pregrado. Ahí se hablaba solamente del tema de la mujer, estamos hablando hace 30-40 años atrás. Entonces en alguna medida luego cuando Chile llega a la democracia, después los años 2000, comienza a hablarse de los estudios de género, dando mucho énfasis al tema cultural asociado a la temática, y yo como ya venía trabajando con el tema de la mujer en forma permanente y sistemática, digamos, hice una transición natural de los temas de la mujer. Nos pasamos luego a hablar del tema de género en relación a lo que estaba pasando en los debates a nivel internacional, lo que pasaba a nivel interno con las políticas públicas, entonces el tema de género llegó para quedarse, pero sin duda influenciada por todo lo que estaba pasando también en los avances de investigación con respecto a la mujer, porque al hablar de género específicamente lo que se hizo ahí era poner en énfasis el tema del poder y las relaciones, relaciones hombres y mujeres, como el poder en alguna medida entrama este tipo de relaciones. Entonces fue natural, porque he seguido trabajando en la temática, no he dejado nunca estar en ella.
¿Usted siente que desde que se comenzó a hablar de género ahora ha cambiado la perspectiva con la que se recibe a los estudios de género?
O sea, yo creo que ha habido en todo sentido un incremento tanto en la magnitud de temas que se han asociado, porque se ha ampliado mucho más la temática. Hoy día el tema de género no se reduce solamente a la realidad de las mujeres, sino que se habla del tema de género también involucrando a los hombres, a las minorías sexuales, a los grupos LGTB, etc. Se ha ampliado sin duda y eso ha sido una cuestión muy significativa, y además que también se ha extendido las ciencias sociales en general, hay estudios de género desde la antropología, desde la economía, sociología, psicología, entonces en alguna medida se ha complejizado tanto en extensión como en el nivel de profundidad. Sin duda que ha habido un incremento y yo creo que es algo que no tiene vuelta, va a seguir en esa tendencia.
Pasando a sus estudios, específicamente de postgrado, cuando usted empieza a internarse más en el mundo de la investigación, cunado decide seguir una carrera dedicada al ámbito académico, ¿Cómo fue el salto? ¿De dónde nace la decisión de seguir estudiando, perfeccionándose y cómo fue ese camino?
Lo que pasa Emilia, es que yo tuve suerte, lo digo ahora con la perspectiva de mirar hacia atrás. Efectivamente cuando yo entré a estudiar en la Universidad Antofagasta, en ese entonces Trabajo Social, yo ya en el tercer año de la carrera tenía visibilizado o claro que yo quería trabajar en la universidad, quería ser académica, te estoy hablando del año 87, imagínate, muchos años atrás, con muy poca noción de lo que se trataba, pero yo tenía claro que quería ser académica. Desde ese entonces comencé a pensar en la posibilidad de ir a hacer un postgrado al extranjero; se dio la oportunidad por otras razones y bueno, me fui fa estudiar a Alemania en el año 92 en donde tuve la oportunidad de hacer un doctorado en Ciencias Sociales. En esa época el tema de género en Berlín, específicamente en las universidades estaba en un desarrollo muy intensivo que todavía en Chile no sucedía, entonces para mí fue muy importante esa experiencia de estar en las universidades en Alemania. Estuve en dos universidades, porque uno estudia en más de una, puedes tomar cursos en distintas universidades y poder asistir a los seminarios, a los cursos, charlas, sin duda que eso fue una cuestión súper significativa y eso me permitió profundizar en el tema de género y en el tema de metodologías de investigación cualitativa, que son los dos ejes centrales que han marcado mi carrera, mi trayectoria académica. Sin duda, la experiencia en Alemania fue clave, porque tuve la posibilidad de acceder a autores que yo había visto en libros, allá los conocí en persona, entonces fue una cosa muy relevante, y yo en ese tiempo tenía 26/27 años, estaba muy abierta a recibir esa influencia, fue muy significativo para mi trayectoria.
Me imagino que igual hubo un cambio cultural grande entre vivir en Chile e irse a vivir a Alemania, partiendo por el idioma, la cultura, todo.
Yo salí de un Chile del año 92, un Chile recién volviendo a la democracia, un Chile que era muy gris en ese entonces. El país vivía un periodo complejo, la democracia se logró en el año 90, pero todavía quedaba un resabio muy importante en lo político, en lo económico.
Entonces el país todavía estaba en un tema económico muy restringido, con menos posibilidades, y las posibilidades de hacer un doctorado en ciencias sociales era una cuestión muy reducida, de hecho, yo creo que fui de las primeras que llegó a Antofagasta con un doctorado. Y en Alemania hoy día es una cosa mucho más masiva, hay más oportunidades incluso en las universidades chilenas, pero en ese entonces no existían esas alternativas. Fue un cambio absoluto de todo, en términos culturales, en términos sociales, familiares, en todo sentido, fue un antes y un después. Y Alemania en ese momento era el país más importante de la Comunidad Económica Europea, un país que también había salido de la guerra, de la caída del Muro de Berlín, entonces estaba también en una ebullición cultural muy significativa, con la unificación de las dos Alemanias nos tocó vivir todo ese proceso y yo lo recuerdo como una época de mucho aprendizaje.
¿Cómo fue el volver a Chile y específicamente a Antofagasta después de esa experiencia? Usted dice que siempre se vio en la universidad, ¿Le costó ingresar al mundo académico?
Mira, tuve la suerte yo cuando me fui a Alemania, yo trabajaba en otra universidad acá, en la Santos Ossa, que fue un proyecto que surgió a partir de lo que había pasado con las ciencias sociales y las humanidades en las universidades, a propósito de la dictadura militar, donde se habían cerrado muchas carreras. Esto fue un proyecto privado en donde llegaron muchos profesores de la Universidad Antofagasta, algunos acá de la Católica del Norte, a formar esta universidad y yo alcancé a trabajar ahí dos años antes de irme a Alemania, en lo que era el Instituto Santos Ossa, y todo el periodo, casi cinco años que estuve en Berlín, mantuve siempre contacto con mis colegas de ahí y cuando regresé, regresé a la Santos Ossa porque había un compromiso de que al volver yo me pudiera reinsertar y eso se dio. Trabajé ahí 10 años, tuve mucha suerte en ese sentido y también fue una motivación para volver también. Mi esposo, que hasta ahora seguimos juntos, también se fue a Alemania con el apoyo de la UCN, volvimos ambos con trabajo. Y yo creo que es una cuestión muy gravitante para la gente que se va a doctorar, el contar con el apoyo de una institución y saber que tú vuelves y tienes trabajo, porque hoy día eso a veces no sucede y es complejo para gente que se doctora volver y quedarte en el sistema dando vueltas. Es súper complicado, porque uno viene con la inercia de investigar y eso lo pude desarrollar en la Santos Ossa en un nivel más acotado al comienzo, pero inmediatamente tomé la investigación, empecé a publicar, a tener proyectos de investigación y cuando vine a trabajar acá a la Universidad Católica del Norte, yo venía con ese training, tenía un ritmo de investigación.
¿Y cómo ha sido esta vida dedicada a la investigación? ¿Hay algún proyecto que la haya marcado más que otros, o que durante su trayectoria le haya formado una visión que quizá no tenía antes?
Yo creo que la academia, la decisión de ser académica, lo que veo yo ahora, digamos que no es una decisión antojadiza ni puede ser tomada así como en forma superficial, es como un camino sin retorno, porque es como, por decirlo de alguna manera, es un sector de la economía de los países, entonces los académicos difícilmente después volvemos al mercado tradicional, al mercado laboral tradicional, desarrollamos nuestra carrera en la educación superior, entonces yo creo que cuando uno toma esta decisión honestamente tiene que ser con todo, porque la academia efectivamente es un espacio de desarrollo sumamente competitivo. Tú siempre tienes que acceder a recursos, competir por esos recursos, tienes que publicar, no es algo que yo pueda entrar y decir “Ah no, no me gusta”, y afortunadamente nunca me pasó, me gustó con todo, hice todo lo que había que hacer, y tengo una sensación de realización, de haber aprovechado todas las oportunidades que me brindó el sistema estando acá en regiones, que no es fácil, menos en Antofagasta, en las ciencias sociales. Y yo creo que los proyectos que nos empezamos a adjudicar con algunos colegas fueron clave, el primer fondo que nos adjudicamos con un colega de psicología ya yo estando en la UCN fue muy relevante para mí, era sobre minería, estudiar los espacios de ocio de los trabajadores mineros, estudiamos las relaciones de género de los trabajadores mineros, entre el 2007 o 2008, y eso fue un semillero para lo que vino después. Otro proyecto fue el que ganamos con fondos ANID, un proyecto externo, y de ahí sacamos varias publicaciones, entonces empezó un camino sistemático que no paró. Yo llevo 35 años trabajando en el mundo académico, es harto tiempo, y de esos llevo 20 acá en la UCN, mucho tiempo haciendo investigación.
Quería abordar eso que usted comentó, de investigar desde las regiones. Se ha hablado mucho que aún existe una centralización potente, que muchas oportunidades solo están en Santiago, claramente se han ido abriendo otras oportunidades a través del tiempo fuera de la capital, pero ¿Cómo ha sido mantener una carrera académica desde una región como lo es Antofagasta? ¿Cuáles son las dificultades?
Mira, yo creo que en regiones es clave, primero, como investigadora poder adjudicarse proyecto. Esa cuestión es fundamental, porque es una plataforma que te permite movilidad, te permite financiamiento para poder participar en congresos, para poder viajar, y eso en alguna medida permite soslayar las condiciones de vivir en regiones. Sin embargo, ahora yo creo que hay que señalar que igual después de la pandemia toda la virtualidad ha sido un elemento a favor de la investigación, porque hoy día tenemos oportunidad de conectarnos con cualquier persona en cualquier parte del país o del mundo vía online, y eso ha sido una facilidad. Yo creo que hoy día tenemos un poco más de oportunidad respecto a lo que era antes, en que era mucho más complejo, en ese sentido yo creo que las cosas han mejorado. Ahora, lo que sí yo creo que se ha sentido, hablando a nivel nacional, la reducción de los recursos de investigación, ese si es un tema complejo porque cada vez es más competitivo, más difícil ganarse proyectos, yo conozco muchos colegas, gente que postula, postula y no se gana proyectos, entonces yo ahí siento que he sido bendecida, porque me he podido ganar proyectos y este año me gané el cuarto proyecto Fondecyt, que es una cuestión bien extraordinaria en el sistema, difícilmente un investigador se gana cuatro proyectos Fondecyt y yo lo logré, y eso me ha permitido tener más de 10 años financiamiento, eso es una cosa muy positiva. Ahora, siendo mujer, yo creo que ahí nosotros las ciencias sociales tenemos una condición mucho más favorable respecto a las otras disciplinas, hoy día las mujeres en las ciencias sociales, en los congresos donde participo, la participación de las mujeres es muy activa, con un protagonismo muy grande, cuestión que todavía no pasa, sobre todo en el área STEM. Ahí sin duda que las mujeres, y es hoy día un tema que estudio, es un todavía complejo y con unas brechas significativas, por lo cual hay que trabajar más para que eso se revierta. Y no solamente en las áreas STEM, en ciertas áreas, por ejemplo, en instituciones como Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad, la discriminación a las mujeres es tremenda.
Justamente con respecto a eso, abordando su paso por TRAGEMA, ¿Cómo nace esta figura? Que finalmente está netamente dedicada a estudiar a las mujeres en el área de Minería.
En el periodo pandemia, frente a las circunstancias que se dieron en ese minuto, las colegas que están trabajando en el Instituto de Arqueología y Antropología de San Pedro Atacama, tuvieron la iniciativa de conformar este Núcleo de investigación Tragema: Trabajo, Género y Minería. Las colegas venían trabajando con el litio, con las comunidades, y en el marco de esa iniciativa me invitan a participar porque yo trabajaba también con una de ellas en un proyecto Anid. La colaboración no ha sido tan sistemática, quizá lo fue más al comienzo, nos ha costado un poco más, porque todas hemos seguido trabajando con proyectos, con publicaciones, pero tenemos en común el tema de la minería, en ese sentido el núcleo sigue vigente.
¿Cómo han sido recibidos, desde su perspectiva, estos estudios de género en minería? ¿Qué impactos ha podido ver que ha tenido su investigación en un mundo ya más aplicado?
Mira, yo creo que ha sido bien relevante porque fíjate, cuando partimos estudiando el tema de la minería, estoy hablando del año 2009, por ejemplo, recién ahí había como un 7% de mujeres en minería, era la nada misma, y fuimos de los primeros estudios en tocar la temática a nivel nacional. Ahora, para mí fue bien impactante, durante ese periodo lo que hicimos fue participar en mesas de trabajo, con Sernameg, con los distintos gobiernos, se hicieron muchas iniciativas. En los gobiernos de Michelle Bachelet, de Piñera, han habido iniciativas que tienden a empujar, a mejorar las condiciones de las mujeres minería, entonces yo creo que esa primera etapa fue relevante, porque de una u otra manera salió el tema a la luz y hoy hay más personas trabajando en esa temática. Que hoy día BHP tenga como meta el 50% de mujeres y la política minera hable para el 2050 debiésemos ser 50 y 50 en minería, es una cuestión significativa. Yo creo que las investigaciones que hicimos sin duda que han aportado, por supuesto no son las únicas, pero sí han aportado a la discusión, a que se desarrollaron tesis de pregrado, de postgrado, entonces es como un ecosistema virtuoso que empuja a que las cosas se vayan modificando. Me tocó participar en encuentros con los sindicatos, o sea la historia para atrás es bien activa en términos de participación en terreno, en vinculación, estuve en la Exponor, me tocó incluso ser invitada a Expomin, estuve hasta en Argentina. Entonces son muchas las actividades que en el transcurso de estos años se fueron dando y que empujaron para que la minería y más mujeres pudieran avanzar en términos de integración, avanzó por su cuenta y tomó vuelo propio.
Pasando a otro tema, ¿Usted alguna vez se vio en otra cosa que no fuera esta área? ¿Alguna vez pensó “no, no voy a dedicarme a la investigación”? Estudiar otra cosa ¿O siempre se vio en esto?
Yo creo que recién ahora que me queda menos tiempo en la universidad hay una reflexión distinta, pero que tiene que ver con otras cosas. Pero te digo que hasta, no sé, hasta el año 2024 estuve absolutamente convencida de mi trabajo, del desarrollo académico, el hacer clases, siempre he estado aquí con mucho estímulo, con muchas ganas de hacer lo que hago. Ahora es un trabajo bastante solitario, el trabajo de investigación es un trabajo que requiere ser muy sistemático y te tiene que gustar el trabajo en solitario porque tienes que estar muchas horas preparando un paper, escribiendo, entonces también yo creo que hay que tener un cierto carácter para desarrollar investigación.
¿Usted cree que existe una comunidad fuerte como de mujeres que se dedican a la misma área o todavía falta un poquito?
A mí me toca mirar solamente para tomarte el ámbito de la ciencia de la comunicación. Yo participo todos los años en el Congreso Nacional que se hace de la Asociación Chilena de Investigadores en Comunicación. La asociación ya cumplió 10 años, participé en sus inicios, en sus orígenes, y éramos un grupo Crepúsculo, 30 ponencias cuando partimos, hoy día en el Congreso participan unas 150 ponencias, entonces ha habido un crecimiento significativo a nivel de pregrado, postgrado, profesores. Es lo que yo te decía antes, hoy día los postgrados son mucho más masivos, todas las universidades están presionados para que los académicos tengan doctorado, es otro escenario, y en ese sentido yo creo que ha habido un crecimiento total, sobre todo en el área de las comunicaciones, en donde yo me desenvuelvo.
¿En qué cree que estamos al debe aún? ¿Qué es lo que debería cambiar o qué podría ser mejor para que las mujeres, sobre todo, tengan más oportunidades en investigación?
Mira yo creo que deberían haber políticas de incentivo a la investigación, pero que vinieran desde el mismo ANID, en términos de que los acentos fueran diferentes, porque yo creo que las académicas en general tienen muchas dificultades para compatibilizar la docencia, la investigación, la gestión, la vinculación; son muchas exigencias para un mismo sujeto. Yo creo que ahí hay una cuestión que requiere ajuste, mayor flexibilidad, eso no lo pueden hacer los académicos solos, hombres y mujeres. Necesitamos políticas y condiciones más favorables para desarrollar la investigación. Muchas veces la investigación se hace fuera de horario, los fines de semana, y eso da cuenta un país todavía donde la investigación es muy precaria, el porcentaje de los recursos que el país gasta en investigación son todavía muy bajos respecto a lo que pasa en otros países de la OCDE. Entonces yo creo que ahí hay harto todavía por hacer para mejorar las condiciones de los investigadores, que se tenga más tiempo y que en el caso de las mujeres, no tengan que andar corriendo entre una actividad y otra, yo creo que es muy nocivo para tener resultados significativos.
¿Usted cuando era pequeña, alguna vez se imaginó que iba a tener una carrera en la investigación? ¿Alguna vez se proyectó como lo que es hoy?
No, para nada.
¿Bajo ningún punto de vista?
Yo creo que cuando estaba en cuarto medio y cuando terminé el colegio, tampoco tenía muy claro lo que iba a estudiar. Tuve un cambio de ciudad, porque yo nací en Santiago, crecí en la quinta Región, en Valparaíso, Viña, después me vine a Antofagasta, y yo creo que las generaciones más nuevas no se imaginan lo que era Chile hace 40 años atrás, las diferencias. La década de los 80 en Chile, los 90, era un país mucho más provinciano, la gente viajaba poco, no había las oportunidades que hay hoy día, la mirada del mundo era más chica, y tu horizonte era más pequeño, no te imaginabas que ibas a poder, es muy distinto a lo que sucede hoy en día. Yo lo veo respecto a mis hijos, por ejemplo, las oportunidades que tuvieron ellos de viajar tempranamente. Mi hijo mayor, nació y se fue a vivir a Alemania cinco años, el ya tuvo una experiencia distinta a la que tuve yo de grande. Y yo creo que eso es súper interesante, ver las transformaciones que el país ha sufrido en ese sentido.
Igual creo que hoy uno no piensa en que nuestra descendencia vaya a ser investigador o investigadora, como sociedad tendemos a recomendar otros rumbos a los más chicos.
En tiempos anteriores, cuando yo era chica, yo creo que mis papás no visualizaban que yo iba a investigar o que yo me iba a dedicar a la ciencia o algo, porque a pesar de que hemos avanzado, todavía está ese concepto de que la mujer se va a dedicar a otras cosas, no al área de las ciencias o de la investigación, y esto viene desde muy pequeñas, de hecho. Y lo otro que cuando yo estaba en la universidad y miraba a mis profesora y profesores, yo decía “Yo quiero ser así, quiero ser académica”, pero en ese entonces los profesores hacían más clases que investigación propiamente tal, era más docencia, y yo pensaba que era eso nomás. Cuando voy a Alemania, empiezo con el doctorado, ahí se me empieza como a abrir el mundo, a conocer otra realidad, pero fuera de la frontera de Chile. Para mí fue clave haber salido a Alemania tempranamente, muy relevante.
¿Hay algún momento de su carrera que para usted sea un hito clave, que sienta que haya sido como este reconocimiento a su trayectoria o demás?
Un hito que yo considero relevante y del cual me siento bastante orgullosa es cuando obtuve la jerarquía de titular en la Universidad, el año 2017. Para mí eso fue un hito bien relevante, en la universidad tenemos jerarquía como los militares, instructor, asistente, asociado, titular. Yo llegué a la Universidad Católica del Norte y ya era asociada, pero llegar a titular era más complejo, requería más, era más difícil y tenía más exigencia. Yo me lo propuse como objetivo, quiero llegar a titular y trabajé para ello, y cuando lo logré, fue la satisfacción de haberlo logrado, trabajé por ello y lo logré, y eso es algo súper satisfactorio porque ser titular no es una cosa menor, en el sistema no hay muchas mujeres titulares, si ves las estadísticas, somos pocas. Y bueno, eso hoy día lo puedo decir con mucha gratificación, estoy orgullosa de eso, orgullosa del trabajo y principalmente porque me siento como una hormiga trabajadora, siempre he sido perseverante y eso ha tenido rédito positivo.
¿Hay algo que usted siente que podría haber hecho diferente o cree que todo contribuyó a estar donde está hoy?
Yo creo que uno siempre lo puede hacer mejor, sin duda. Ahora, debo decir que yo creo que podría haber tenido un despliegue mayor fuera de Región, pero yo tuve la ambición a la vez, debo decir, de ir en paralelo, por una parte, con mi vida académica, mi desarrollo, y a la vez, con mi vida familiar. Entonces, esas dos cosas caminaron juntas y eso me significó siempre ir negociando en forma inconsciente, no era una cosa por otra, o sea, no era que iba a ser académica e irme de cabeza hacia el desarrollo de eso, dejando de lado el aspecto familiar, tuve que estar siempre en equilibrio. Entonces ahí por supuesto hay costo para ambos lados, pero raya para la suma, hoy día yo creo que está bastante bien, ambos ámbitos están bastante bien y yo creo que fue la manera en que pude, hice lo que pude hacer.
Creo que esa es una frase muy poderosa porque a veces las mujeres tendemos a cargar con estas culpabilidades de “podría haber hecho esto y esto”, y creo que al final eso no le suma a nadie, uno hace eso lo que puede hacer dada las circunstancias que uno tiene.
Totalmente y creo que eso es un tema para las mujeres siempre. Yo creo que culturalmente hay una cuestión ahí, yo creo que la cultura se ha vuelto una hegemonía, esto que las mujeres tenemos que empoderar, que tenemos que ser autónomas, que tenemos que hacer esto, son una cantidad de mandatos que va contra nuestra fisiología humana, nuestras condiciones de mujeres. Me ha tocado entrevistar ahora mujeres que han sido súper exitosas académicamente y que postergaron la maternidad, llegaron a los 40 años, y allí se produce una cuestión súper compleja, una desazón, porque eso no ha cambiado fisiológicamente, a los 40 años no es una edad óptima para tener hijos. Entonces yo creo que hay que lograr una armonía más virtuosa en favor del desarrollo de las mujeres, que no sea una cosa por otra.
Como última pregunta ¿Qué mensaje le dejaría usted a las mujeres que hoy se quieren dedicar a la investigación, a las jóvenes también que buscan este camino, que quizás no tienen tanta información? ¿Cuál es el mensaje para ellas desde su experiencia?
Yo le diría a todas las jóvenes que les gusta la investigación y que tienen interés, que no duden en hacer lo que ellas quieren, primera cosa. Segundo, prioridad que accedan a un postgrado, fundamental, que ojalá busquen becas, porque hay varias en el sistema. Me toca evaluar muchas postulaciones de becas. Y lo otro que creo que es fundamental, las que van a postular a postgrado de distintas áreas, que no escatimen e irse a países de habla de idioma inglés; el inglés es el idioma de la ciencia, así que dejen de mirar España y que miren otros países para que su crecimiento sea más sostenido y más significativo, y que sigan adelante con sus propósitos y no tengan duda porque es un camino súper interesante, hermoso y como todas las cosas, cuando uno las quiere con pasión, hay que trabajar duro, no queda de otra.