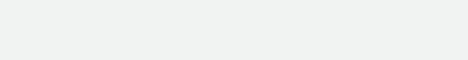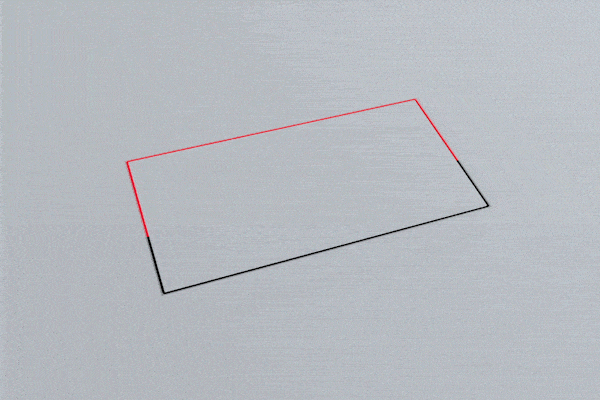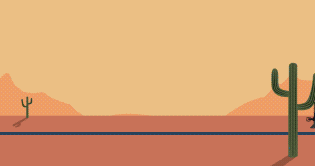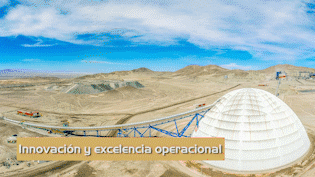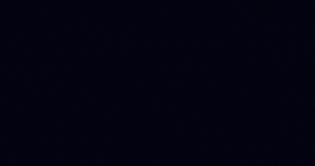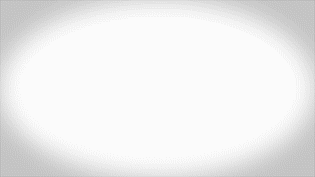Oriunda de Atacama, geóloga de profesión, pero con una vida dedicada al estudio de los volcanes en el Norte del país, Susana Layana hoy académica investigadora de la Universidad Andrés Bello. Su trayectoria es altamente conocida, especialmente por ser una de las fundadoras de Ckelar Volcanes, una idea que comenzó en un grupo de amigos y que hoy se erige como el Instituto Milenio de Investigación en Riesgo Volcánico más reconocido a nivel nacional, cuyo impacto que ha trascendido fronteras. Su vida se traducido en terrenos, altura, comunidades, y amor por los macizos.
¿Cómo se describe hoy Susana Layana?
Hoy creo que soy una investigadora más posicionada en mi área y alcancé lo que muchas veces es como un poco obvio, pero que es muy difícil de conseguir, que es una plaza académica en una universidad. Creo que eso es algo que en general a los investigadores nos cuesta en Chile, la cantidad de universidades no es tanta, somos muchos doctores dando vuelta en distintas áreas, entonces conseguir una plaza de tiempo completo, fijo, indefinido, es súper complicado. Creo que estoy como en esa etapa ya de que no necesito seguir demostrando quién soy, ya estoy en esa posición y ahora es como solo ir para arriba.
Quiero ahondar un poco en la trayectoria de la volcanología, que es un área bien específica. ¿Cómo nace todo este amor por los volcanes, por el Lascar, por el proyecto que terminó siendo lo que hoy es Ckelar Volcanes? Porque hay una seguidilla de acciones que ha ido desarrollando enfocadas en esa área.
Yo entré a estudiar geología en la Universidad Atacama en Copiapó, porque yo soy de allá y siempre mi idea fue estudiar geología, pero más como la ciencia, yo no quería ese enfoque que se le da en los medios que es geología aplicada a minería. Yo siempre quise entender lo que nos rodeaba, la ciencia detrás de la geología, y dentro de mi carrera tuve la opción de trabajar con un vulcanólogo que es Felipe Aguilera, que desde ese momento hemos trabajado juntos. Obviamente dentro de la carrera enseñan un abanico de áreas que son acordes a nuestra carrera y claro, me gustó volcanología porque es una ciencia poco común, más arriesgada. No sabía mucho hasta que tuve los primeros cursos y cuando terminé de ir a terreno por un electivo, ya me terminó de convencer que eso era lo que a mí me gustaba.
Tal como comenta, no es el camino común. O sea, muchos geólogos estudian enfocados en ir a trabajar a minería, en estudio de suelo, en un área como más productiva, pensando en un área productivo – laboral, no en un área de investigación académica. ¿Esto cómo fue recibido también por los pares, por la familia, por los cercanos?
La verdad mi familia siempre me ha apoyado en todo, de hecho cuando yo entré a estudiar Geología en la universidad, la carrera recién llevaba dos años, era muy nueva, y contra todos los riesgos, que muchas veces las carreras no pueden funcionar, se pueden cerrar a mitad, yo aposté por eso, por quedarme cerca de mi familia. Siempre he sido muy matea para mis cosas, muy ordenada, entonces mi familia nunca ha cuestionado mucho mis decisiones, siempre entienden que mis decisiones son tomadas ya muy pensadas y procesadas, no son al voleo y siempre el apoyo ha sido full. Entonces cuando tuve la opción de hacer otra cosa, yo sabía que mi carrera era como el inicio, porque para mucha gente la carrera tener el título es el inicio de tu vida laboral, pero para mí era como el inicio para seguir mis estudios de postgrado y especializarme.
¿Y Geología siempre fue la primera opción?
Siempre fue ligado a ciencia, de hecho, en primero o segundo medio me gustaba mucho la química y la física, siempre fue esa mi área, más de ciencia. Y cuando vi lo de Geología, porque no la conocía, piensa que en ciudades chicas muchas veces las opciones son las carreras muy estándar como ingeniería, derecho y así, y cuando yo conozco Geología me gustó porque es una mezcla un poco de toda la ciencia, de matemáticas, físicas, químicas, no sé, un poco de todo y por eso me terminó de gustar.
Eso es algo que hemos hablado con otras entrevistadas también, que a los jóvenes se les inculcan carreras tradicionales, derecho, ingeniería, medicina, o incluso a aquellos que se les inculca estudiar carreras con bases más científicas, lo hacen impulsándolos a trabajar en minería, porque van a ganar bien, pero no en el desarrollo de la investigación, de la ciencia.
Sí, o sea, piensa que si bien yo quería estudiar, siempre pensé en que tenía que seguir estudiando para especializarme, que mi título no iba a ser suficiente. Llega un momento en la universidad en que tú no sabes lo que tienes que hacer, o sea, no le tomas el peso, quizás te tiene que ir bien, que tienes que luego postular a becas, que necesitas contactos, entonces eso finalmente. Y ese es un problema yo creo del sistema, que todavía el fin es el título y ahí termina, pero hay más opciones, hay postgrados, diplomados, lo que sea. Quizás no tuviste la suerte de conocer ese mundo de forma más anticipada en los primeros años, mucha gente llega más adelante y ya no tiene el curriculum para postular a becas por ejemplo, porque no se fueron por esa vía y no es porque no les interesa o porque no tienen las capacidades, simplemente que o desconocían o no se dieron las oportunidades, y creo que ahí la falta de información juega un rol en contra, en general.
Hace un rato hablábamos que gracias a este electivo y este trabajo junto a Felipe había encontrado el cariño por los volcanes, ¿Cómo empieza este desarrollo de la volcanología desde los tiempos estudiantes a ya materializarse como una carrera y una trayectoria en volcanología?
Mi práctica yo la hice en un proyecto científico de volcanes, de hecho mi tesis la hice relacionada a los volcanes. Siempre mi foco de investigación fueron los volcanes, no hubo otra área de investigación en donde yo trabajara. Entonces dos años antes de egresar de mi carrera yo ya estaba ligada en proyectos científicos, como ayudante técnico, como asistente de terreno, de laboratorio, y cuando yo estaba en esa etapa, estaba con dos colegas más con los que todavía trabajo que es un grupo que se ha formado desde muy, muy pequeños, en el sentido de casi desde la ignorancia de la vulcanología, hemos ido aprendiendo juntos. Postulamos el mismo programa de doctorado, quedamos en la misma universidad, entramos a la carrera los mismos, salimos los mismos, entramos al mismo posgrado los tres, y de allí es que finalmente se termina formando Ckelar, porque como grupo todos teníamos la convicción muy clara y hasta el día de hoy seguimos trabajando juntos. Entonces para mí también es muy gratificante el tener ese soporte, que muchas veces la gente lo ve como una competencia, pero para mí, mis colegas o mis pares son mi soporte, Yo no los veo como una competencia, porque iniciamos esto muy pequeños, juntos.
Y desde Copiapó, desde la Universidad de Atacama hasta Antofagasta, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo se da?
Se da porque queríamos hacer un postgrado, lo hablamos como grupo y solo teníamos tres opciones, porque el postgrado, el doctorado en Geología, solo lo tiene la Universidad Católica del Norte, la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción, y nos pasó un poco la cuenta, esto que te contaba de no saber mucho, porque nosotros en la primera convocatoria, es decir, una vez que egresamos, postulamos, quedamos fuera de bases y fue porque la universidad nos entregó mal un documento, entonces ahí tú también te das cuenta que las universidades por mucho que están insertas en el sistema, también dependen de cuánta gente de esa propia universidad hace postgrado y claramente para esos años, 2016 o por ahí, la Universidad de Atacama estaba mucho más atrás en investigación que ahora. Yo creo que quizás nosotros éramos los primeros en mucho tiempo que pedían documentos para postular a la beca, y nos tocó la mala suerte de quedar fuera de bases porque nos entregaron mal el mismo papel a los tres, pero era lo que queríamos. Entonces perdimos entre comillas un año, cada uno pituteó como pudo para mantenerse ese año y volvimos a postular y nos ganamos la beca los tres inmediatamente. La beca es muy competitiva y nosotros quedamos súper arriba, teníamos el currículum para ganarlo en la primera vuelta, pero por un tema que no dependía de nosotros, fallamos y la primera vuelta la habíamos postulado en la Chile, y luego averiguando bien y pensando en que nuestro trabajo se centraba en el norte y Felipe entraba a trabajar en la Universidad Católica del Norte, los tres decidimos postular a la Universidad Católica del Norte; siempre las decisiones han sido tomadas como grupo finalmente.
Me imagino que la llegada desde Copiapó a Antofagasta igual no es un cambio tan abismal, y que universitariamente hablando, el contexto tampoco es tan distinto. Hablamos de este grupo de amigos, de colegas, ¿Cómo nace a raíz de esto Ckelar? ¿Cómo se materializa? Porque actualmente son muy conocidos, tienen una excelente reputación en el norte, buen posicionamiento en el mundo científico, en prensa, tienen el Instituto Milenio, hacen vinculación con comunidades, con colegios, y se convirtió en una institución súper sólida. ¿Cómo un grupo de amigos apasionados por los volcanes termina formando este proyecto?
Yo creo que aprovechamos el nicho de cierta forma. En Chile en general, en términos mundiales, la geología es una rama o es una subdivisión que es bien reciente, estamos hablando quizá de la década de los ochenta, setenta, entonces es una carrera que en general es bastante joven, una especialización, mejor dicho, bastante joven y que claro, de cierta forma era un nicho que teníamos. En Chile son súper pocas las personas que están estudiando el pregrado pensando en un posgrado, pensando en esta especialización, pero de hecho hasta que nosotros salimos éramos muy pocos volcanólogos, me refiero con un postgrado formal en el área. Entonces lo que hicimos fue aprovechar los contactos que teníamos afuera con nuestro trabajo, porque pasa eso que te reconocen más afuera que en tu propio país ¿Verdad? Entonces nosotros aprovechamos los contactos, la buena onda, la buena disposición de la gente de ayudar a los países latinos, porque tenemos muchos menos recursos. Nos aprovechamos un poco de eso e impulsamos este grupo que primero nos autodenominamos como Grupo de Investigación Volcanológica, algo así, y finalmente se concreta Ckelar cuando nos adjudicamos el FIC-R (Fondo de Innovación para la Competitividad Regional), ahí ya tuvimos que ponerle un nombre más formal y decidimos que fuera Ckelar.
¿Cómo han tomado el recibimiento en la comunidad? El trabajo que han hecho con el Lascar es bien conocido, los llaman cuando hay activaciones de volcanes en la región e incluso en el país, estuvieron hace poco en Puerto de Ideas, van a los colegios, hacen actividades en distintas comunas ¿Cómo han vivido ese proceso?
Yo creo que cuando inició esto de crear un grupo siempre fue copiando modelos fuera de Chile, en el sentido de que en el extranjero tú tienes mucha gente que sabes que es muy conocida y que entregan su conocimiento sin nada a cambio, te tienden la mano, y nosotros queríamos hacer lo mismo. Cuando se formó el grupo la premisa erea qué sacas con hacer ciencia si queda para un grupo de personas que son especialistas y no avanza más allá, El impacto final de uno como científico tiene que ser aportar en la sociedad, en la cultura, en el área que sea, en la medicina, en la salud, que en el caso nosotros es el tema de los volcanes y que la gente conozca su territorio y sepan cómo reaccionar ante posibles eventos. Entonces nuestro foco era claro, trabajamos, publicamos, pero ¿Y cuál es el impacto real? Ahí empezamos a generar estas ferias de que la gente nos conociera más, pero más importante que la gente conociera lo que tenía cerca de ellos, porque en la Región de Antofagasta hay muchos volcanes, y en las ferias nos empezamos a dar cuenta que la gente no tenía idea.
Claro, hay un trabajo territorial bien importante considerando a las comunidades, que incluso tienen sus propios nombres para los volcanes, porque los rodea una mística distinta, de su cultura, sus creencias, su forma de vivir en el territorio. Además han estado trabajando con instituciones gubernamentales, enfocadas en planes de contingencia, de mapeo, y hay muchos de esos factores que la gente desconoce, porque finalmente Antofagasta no es solo minería.
El foco siempre fue como poder tener recursos, porque hacer ciencia en Chile es súper difícil, los recursos son súper limitados, muchas veces depende del gobierno de turno, entonces es como que tenemos todo en contra, y hay que volverse busquilla, tratar de buscar fondos de donde se pueda y ahí surge la idea de hacer este FIC-R.
Pero claro, la importancia del FIC-R es que si bien son dineros del Gobierno Regional, tienen que impactar finalmente en la Región, entonces para nosotros hacer un paper no tiene un impacto regional, o sea en términos de la comunidad, y ahí surge obviamente el tratar de acercarnos a las comunidades. Hay que entender también que la gente es súper celosa de su conocimiento, de sus ancestros, de sus tierras, entonces fue un trabajo de hormiga que tuvimos que hacer con varias comunidades hasta que las confianzas se ganaron, y se pudo empezar a trabajar de forma más compenetrada finalmente, porque ellos nos aportan lo que tú dices, los nombres, los volcanes, muchas veces relatos ancestrales de ellos, de cómo han reaccionado ante erupciones que obviamente a nosotros nos sirven y nosotros los apoyamos, lo que ellos puedan necesitar de nosotros. Nosotros tampoco teníamos mucho que ofrecer, porque lo que te digo, nosotros trabajamos con muy poco dinero, la ciencia es súper difícil, entonces al final era como tratar de, solo con nuestro relato, convencer a la gente, y el hecho de que también la gente nos fuera ganando o teniendo una confianza, para nosotros es invaluable, sin esa confianza no hubiésemos podido trabajar nunca en los volcanes en los que estamos trabajando ahora.
Ahora voy a hacer una misma pregunta, pero con dos focos distintos. Hemos hablado de las dificultades de recibir financiamiento, de que a veces la plata es escasa, que hay muchas cosas que uno quiere hacer pero faltan incentivos o no hay recursos. En base a esta trayectoria y estas experiencias, ¿Hay algún hito en su carrera que haya sido un antes y un después como investigadora? Positivamente hablando.
Sí, yo creo que son dos. Uno, el graduarme, o sea, tener mi grado, porque yo siempre quise ser mamá, y ser mamá joven, no tan mayor, y entonces cuando yo digo que quiero estudiar un postgrado, el doctorado, era manejando mis propios tiempos. Entonces yo dije este es el momento ideal para poder ser mamá, porque yo le podía dedicar todo el tiempo a mi hijo, no tenía que cumplir horarios, pero a la vez tenía la responsabilidad de sacar adelante un doctorado, que es complicado. Se viene la pandemia, entonces ya el hecho de que tu hijo no pueda ir quizás a un jardín que te ayuda un par de horas, hizo súper difícil esto, y de hecho yo creo que por varios meses no hice nada de ciencia, estuve parada con una guagua de dos años y medio que se quiere comer al mundo, y encerrados. En un momento yo misma pensé en que no era para mí, me cuestioné que ya no puedo más, que voy a congelar, que esto no es para mí, quizás cuánto tiempo más, pero tuve un empuje familiar de decir “No, si puedo, si se puede”. Tuve que cambiar toda mi rutina en la casa, amanecerme, cambiar todos mis horarios para poder trabajar y avanzar. Y creo que cuando yo logro terminar mi grado y obtener mi grado de doctora, para mí fue como “lo logré”, porque me había sacado todos mis propios fantasmas, que al final era míos nomas. Y ahí fue empezar a caminar sin esa mochila que cargué por mucho tiempo. Y el otro fue cuando me adjudiqué un proyecto que es el postdoc de Anid, que es entrar dentro de esta dinámica de competitividad científica en el mundo de las ciencias en Chile, si ya una beca es complicada, ganarte uno de estos proyectos es muchísimo más complicado. Entonces para mi el haber ganado es un reconocimiento también a mi trabajo, es como decir ¿Sabes qué? Quizás uno a veces no lo valora, pero tus pares sí, o sea lo que tú estás haciendo si es ciencia, tu currículum sí está acorde a lo que tú debes hacer en tu trabajo. pero para mí fue como mi primera medallita, un “Lo logré, este es el camino, lo estoy haciendo bien”.
Y ahora aprovechando la misma pregunta, pero desde la otra vereda ¿Hay algún momento que haya dejado un sinsabor amargo? ¿Qué la haya hecho replantearse el camino escogido?
Sí, el hecho de cuando a ti te empieza a ir bien, en este caso a nuestro grupo le empieza a ir bien, porque nosotros quizás no somos tan conocidos como las personas, pero sí el grupo, quizás la gente no conoce a Manuel, no conoce a Cristóbal, no conoce a Susana, pero conocen a Ckelar y muchas veces eso finalmente habla de que nosotros, o sea, al menos yo lo veo así, no tenemos la necesidad de figurar como personas, sino que nuestro grupo vaya flotando, y el éxito siempre trae cosas negativas. En este caso la idiosincrasia chilena es que al que le va bien siempre lo tiras para abajo, y mientras más éxitos íbamos adquiriendo como grupo, más gente encima nos echábamos. Y creo que eso es un problema que tenemos y es heavy trabajar con eso porque finalmente tú tratas de sacar adelante algo, remando cinco personas, seis personas, de a poquito se va llenando el bote, pero tienes a cuánta gente que te está tirando para abajo y cargar con eso es difícil. Ya es difícil ganar fondos, hacer ciencia en Chile y además tener todos esos inconvenientes en el camino es súper complejo, pero de todo lo malo se aprende y yo creo que te va fortaleciendo, te ayuda a enfocarte, a mentalizarte, y dejar lo negativo lo más afuera posible.
En otro tema, hablábamos hace poco de la maternidad, que es difícil y que es parte de la vida de cientos de mujeres dedicadas a la ciencia. Y hay cosas que biológicamente hacen distintas a las mujeres de los hombres, que quizá dificultan un poco el vivir la ciencia, por ejemplo, en los terrenos. ¿Cómo ha vivido esa experiencia, de tener que ir terreno siendo mamá, siendo científica, continuando con una carrera? ¿Se puede convalidar la maternidad con el desarrollo profesional y académico?
Creo que he tenido la suerte de moverme en grupos en donde la maternidad o la paternidad en general está muy metida, o sea, para nosotros no es tema que alguien nos diga “Oye, no puedo ir porque se enfermó mi hijo”. Se entiende, nosotros al ser académicos no tenemos horarios, tenemos cierta libertad de que si tu hijo se enferma, si necesitas quedarte en casa, avisamos y tenemos esa posibilidad. Pero si a veces viene el síndrome del impostor que las mujeres lo cargamos mucho. Para mí fue complicado, o sea, piensa que mi guagua nació cuando yo estaba terminando el primer año del doctorado y a los seis meses, que era cuando yo terminaba el postnatal y tenía que volver, me fui a terreno 10 días, entonces desteté a mi hijo, porque no iba a estar con él. Lo desteté justo antes de irme a ese terreno, entonces claro, hubo un poco de culpa, de que yo me sentía mala mamá, de que era tan chiquitito. Cuando volví lo vi en la cuna, me morí porque era enano, entonces esa carga era más mía que de mi entorno, yo creo que mi entorno siempre me empujó para eso, entonces creo que he tenido el apoyo de mi familia, pero así full de mi entorno laboral también. Entonces creo que si bien pasé por esa culpa de sentirme no mamá, no presente, no sé, con todas las cosas negativas, creo que el tiempo me ha ayudado a entender que no, que cuando llego y mi hijo está contento, o ver que a mi hijo le gusta lo que hago, es como de a poco ir asumiendo de que para él es normal, porque él creció con esto, entonces no tiene nada de malo y yo también me voy sintiendo más realizada también como profesional
Se fue sumergiendo ¿Le gusta a él este tema de los volcanes?
Sí, le encanta, además ya está más grande, tiene 8 años ahora, entonces cuando hemos podido ir a congresos vamos con él. De hecho, tuvimos un congreso en Japón y lo llevamos, el papá fue a Portugal a un congreso y lo llevó. Entonces también le gusta esto de que la gente que hay habla distintos idiomas que son de distintos países, entonces también es una oportunidad para él que nosotros no tuvimos, todos ganamos un poco, así que de a poco todos nos vamos encantando un poco con esa nueva realidad, pero creo que lo vamos manejando bien.
Cambiando un poco de tema, hemos abordado que hay falta de información, que hay falta de recursos, y que hay varias situaciones que frenan la ciencia en Chile, pero en específico, en su opinión ¿Qué falta hoy en Chile para poder seguir potenciando aún más el desarrollo científico?
Hay que mencionar sí que los últimos gobiernos han abierto un poco la mente y han puesto muchos más recursos de lo que había quizás hace 10 años atrás, sí hay una altura de miras, de que la ciencia es necesaria para avanzar, de que no podemos llegar a ser primer mundo si no tenemos ciencia, sí se ha ayudado, pero siempre los recursos faltan. ¿Qué pasa? Que tienes una masa de 300 investigadores y solo 10 proyectos que se pueden adjudicar, y ahí tiene que el presupuesto para hacer ciencia en Chile, si bien ahora estamos mejor que hace 10 años, a veces igual depende del gobierno de turno, de factores externos al país, de los ingresos como país. Yo creo que vamos avanzando, vamos para adelante en vez de ir para atrás y eso se agradece. Entonces si bien cuesta, yo siento que sí hay una apertura a dar más financiamiento para hacer ciencia en Chile.
Y desde su perspectiva, ¿Cómo podríamos potenciar, por ejemplo, el que la ciencia llegue también a niños y niñas?
Que ahí yo creo que estamos un poco al debe, es lo que hablábamos antes, que a los niños, a los jóvenes se les potencia para que estudien carreras tradicionales, para que lleven un estilo de vida tradicional, pero no se inculca esta opción de vida de “Oye, también puedes ser académico, puedes investigar, puedes hacer terreno, puedes hacer esto”. Yo creo que lo que falta en Chile es que el científico finalmente se ensucie un poco más las manitos, como los niños, juegue más con tierra, porque muchas veces los científicos por querer tener una carrera muy exitosa se encierran en su oficina y no salen de ahí y hay que bajarse de la nube y entregar lo que uno sabe, y eso implica que hay que hacer de todo. Piensa que nosotros en Ckelar tenemos unos corpóreos, nos disfrazamos, hablamos con niños, con gente muy mayor y eso claramente cuesta, porque tu formación no es para eso, nosotros no somos parvularios, no somos psicólogos, no somos actores, pero de a poco, cuando a uno le gusta lo que hace, es muy fácil ir acercándose a la gente. Al final creo que es solo las ganas de querer hacerlo, muchas veces con pocos recursos pero igual se puede hacer, incluso una charla entretenida en un colegio ya captó la atención de algunos niños. Falta un poco que la gente, que los investigadores asocien que hacer ciencia también es comunicarlo, que eso todavía no está muy inculcado, y ese es tu rol, es tu trabajo, tú verás cómo lo haces, si te vistes de payaso o haces una charla para gente adulta, es a elección, pero yo creo que falta un poquito eso.
Traducir la ciencia a “Chileno”, comunicarla al común de la gente que no tiene estudios en áreas demasiado técnicas o científicas.
Finalmente esta cuestión es como tirarse a los leones y ver qué sale, porque claro, quizás nosotros cuando partimos haciendo esto, hablábamos y quizás nadie lo entendía, y ahí uno de repente va diciendo “Ya, ¿pero cómo lo puedo explicar más fácil?, voy a tirar este ejemplo”, y ves que la gente lo toma bien y lo logra entender, y dices “Ya, es por acá”. Y empiezas a buscar, pero es prueba y error constante, porque si solo haces charlas lo más probable es que nadie te entienda, e igual es difícil para nosotros salirnos del tecnicismo, o salir de hacer las charlas para tus pares, pero es entretenido, yo creo que ese es como un buen juego para un científico, chasconearse un poco, y que lo complejo muchas veces que uno puede llegar a hacer, lograr bajarlo y que la gente lo entienda, y ahí está el plus de comunicar la ciencia.
Una duda más anecdótica, en términos de salud por ejemplo, ¿Cómo lo hacen? Porque el estudio de los volcanes en su mayoría significa ir a terreno, a altura, ¿Cómo lo hacen? Porque cuando uno es estudiante no está pensando que mañana va a ir a terreno a 5 mil metros de altura, con condiciones adversas, frío extremo o calor extremo.
Sí, mira, nosotros con toda la gente que hemos ido nos hemos dado cuenta que esta cuestión es como la buena suerte o la mala suerte, hasta que no llegas ahí no sabes si toleras o no toleras la altura. en mi caso yo tolero súper bien la altura, no sé por qué, saturo mucho oxígeno, entonces, aunque hay altura sigo saturando bien y no llego a sentirme mal, pero he tenido colegas que están muertos los cinco días que estaban en terreno y de verdad que no hay cómo levantarlos, o sea, están vomitando, les duele la cabeza o que incluso no se pueden levantar. Pero también nos pasó con un colega que cuando partió tenía su límite de los 4500 metros y después de eso moría, pero después de ir tanto empezó a subir su capacidad de tolerancia a la altura. Creo que se entrena, pero hasta que no lo vives no tienes cómo saber si te va a dar algo, si lo vas a tolerar bien desde un inicio, es casi la suerte de la moneda.
Nos van quedando dos preguntas, la primera es ¿Qué es lo que sigue ahora para Susana Layana?
No sé si esto es tan sabido, pero el postdoc es una etapa intermedia entre que tú terminas un doctorado y logras posicionarte en una posición fija, y eso es difícil. Hay personas que pueden estar haciendo dos, tres, o cuatro postdoc que son proyectos a corto plazo, de dos a tres años, máximo cuatro, pero se terminan y te quedas sin pega, sin nada. Yo ahora me adjudiqué un proyecto ANID de tres años sin tener un contrato, pero ese año nos contrataron en la UNAB a varios de Ckelar, de hecho, somos nueve que nos fuimos de la UCN y acá nos contrataron. Ahora ya es solo trabajar, sin pensar tanto en el futuro, en qué vas a hacer en dos años más, si ya no tienes la plata, porque nosotros boletábamos, y ahora no. Yo creo que esa estabilidad te hace también poder enfocarte mucho más en lo que tú haces y dejar de pensar un poco en que necesitas esto de competir constantemente para poder ganar una plaza, porque finalmente ya la tienes, y ahora solo te queda crecer, para mí significa terminar un proyecto que tengo abierto, aunque esté contratada sigue ahí. Tengo que terminar de hacer la ciencia que está detrás del proyecto y de ahí se van sumando más, dependiendo de la edad que tengo, la categoría que tengo, entonces para mí es como seguir haciendo la ciencia que vengo haciendo, seguir entendiendo más los volcanes, pero claro, con un respaldo de que laboralmente estoy en un puesto fijo, estable, cómoda, entonces solo queda hacer tu trabajo, en este caso es hacer la ciencia y hacerla lo mejor posible.
Y la última pregunta tiene que ver en el fondo con motivar un poco a las futuras científicas, ¿Cuál es el mensaje que se le puede dejar a esas niñas, esas adolescentes o esas jóvenes que están pensando en hacer academia, en ser investigadoras, en desarrollar una trayectoria en el ámbito de las ciencias, pero que, a lo mejor, como hablábamos, desconocen, no saben o no se sienten apoyadas?
Yo creo que tienen que seguir sus proyecciones, porque muchas veces uno se deja llevar por el entorno, cuestiones sociales, de que tiene cierta edad, que ya tienes que hacer ciertas cosas, porque a tu edad debería ser así y no. El mundo es muy dinámico, yo creo que quizás hace 10 años era distinto, socialmente también ha habido muchos cambios, entonces como eso va cambiando, la ciencia también se está volviendo mucho más amigable para la gente, Espero que en 20 años más no sea tema de que somos mujeres que hacemos ciencia, simplemente son personas que hacen ciencia y chao, o sea que no sea un tema que tú hagas algo como extraño. Si te gusta hacerlo tienes que meterte en el camino y así como cualquier carrera, como cualquier profesión que tiene altos y bajos, yo creo en todas las carreras, si uno empieza a preguntar, todos han pasado por problemas, la ciencia es lo mismo, es como una carrera más y que si te gusta simplemente es darle, porque es algo muy normal, es algo del día a día y que si te gusta lo puedes conseguir. Depende de uno, no es algo imposible, o sea, llegar a la NASA no es algo imposible, es algo que depende de uno y si uno lo quiere y se lo propone si se puede conseguir.